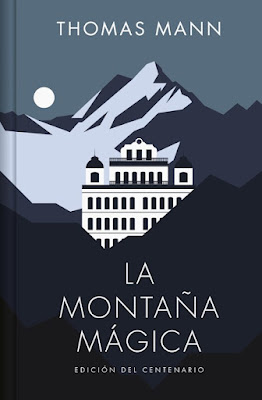En 1972, la editorial Taurus publicó dos libros de Julio Caro Baroja capitales para lo que podríamos llamar la cultura barojiana. Uno es el nunca lo bastante alabado Los Baroja, verdadero modelo de literatura memorialista, tanto por lo que tiene de recreación de un mundo personal como por su extraordinaria prosa, tan clara como absorbente, tan sobria como emotiva. El otro libro de aquel 1972 era Semblanzas ideales: maestros y amigos, en el que Caro reunía textos de homenaje y ensayo biográfico, la mayoría de principios de los años 60, y que en conjunto era el retrato de una época, la que había empezado en 1868 y terminaría, y de qué manera, en 1936, a partir de las experiencias personales del autor a la vera (bidasotarra) de sus tíos, sobre todo de Pío Baroja. Con motivo del centenario del gran humanista, Semblanzas ideales fue reeditada en 2015 por la editorial Caro Raggio, fundada por el padre de Julio Caro y cuya labor prosigue su sobrino, Pío Caro-Baroja, quien añadió algunos textos, sobre todo de los años 80, perfectamente coherentes con alguna de las cuatro partes que componen el volumen original.
Uno de estos textos incorporados, Una vida en tres actos, es el que abre esta reedición de 2015, una semblanza autobiográfica escrita, más que desde la senectud, desde la nostalgia y la melancolía, lo uno porque Julio Caro tuvo la suerte de vivir una infancia, adolescencia y primera juventud verdaderamente fantásticas, y lo segundo porque después de 1936, y, de otro modo, desde mediados de los 50, da la impresión de que solo los libros lo mantuvieron a salvo de la una tristeza ya imposible de borrar, con el recuerdo amarrado a un mundo irrepetible y la mirada endurecida por el desengaño. El niño Julio se crió en una casa donde, además de dos grandes artistas, de los más importantes de su tiempo, vivían dos mujeres fuertes, su abuela, algo así como su vínculo vasco, y su madre, cuya labor etnográfica y su compromiso feminista ya han sido reivindicados; y su padre, editor de autores de todo pelaje, desde fabricantes de novela sicalíptica a grandes eruditos, todos los cuales Julio Caro veía pasar por casa como quien ve entrar al vecino del quinto. Un niño que pasea hasta la plaza de la Marina con Ciro Bayo y los domingos va a comer con la familia de Ortega y Gasset, que de jovencito acompaña hasta el Ateneo a Miguel de Unamuno y asiste en su propia casa a las exhibiciones teatrales de Valle-Inclán, que se para a charlar, de paseo con su tío Pío, con un escritor tan querido por la familia como Azorín o que ve desfilar a lo más florido (al menos lo más vistoso) de la bohemia de la época, amigos la mayoría de su tío Ricardo, no solo tiene una perspectiva de la vida ciertamente privilegiada sino que casi la toma como refugio de la que a su edad acaso le correspondiera. Aquel niño de aspecto algo raquítico estaba más a gusto entre libros de toda clase (en una familia refractaria a la gazmoñería, culta en el más amplio y saludable sentido de la palabra) que siguiendo una infancia convencional aun en las desinfectadas aulas del Instituto Escuela. Pero es que, además, cada vez que podía se iba a vivir a un cuento de hadas, a Itzea, con su tío y con su abuela, con quienes confiesa que era feliz. Allí sí que alternaba los libros con las correrías, los amigos de su tío —ilustres visitantes o sencillos aldeanos— con los hijos de familias humildes de Vera de Bidasoa. Allí desarrollaba un amor por lo popular en general y lo vasco en particular que marcaría buena parte de su trayectoria intelectual. De modo que no es extraño que por este libro paseen tipos pintorescos y venidos a menos como el humorista Taboada o Ciro Bayo, o incluso otros tradicionalmente despreciados como el folletinista Manuel Fernández y González, en un muy oportuno añadido de 2015 que sirve para que Caro despliegue una apasionada y justísima defensa del folletín como fundamento del arte de novelar.
La parte, digamos, madrileña de este mundo mágico de su mocedad da cuerpo a la primera parte de Viejos amigos, grandes figuras, además de título al volumen entero. En ella encontramos un ensayo biográfico sobre Pío Baroja que es lo que tendría que leerse cualquiera que quisiese tener las ideas claras sobre el escritor. Hay buenas biografías de don Pío (la de Pérez Ferrero se sigue leyendo muy bien), pero ninguna tan íntima y certera como este texto que abría, en el año 62, el compendio de crítica barojiana más importante que se ha publicado, Baroja y su mundo, en edición de Ricardo Baeza. Después irían apareciendo biografías de todos los colores, prolijas, profesorales, anecdóticas e incluso mendaces y desaprensivas, pero en ninguna se encuentra nada imprescindible que no pueda leerse en estas páginas escritas desde el afecto, el orgullo y la lealtad más sinceros, y, por supuesto, el más directo y constante de los conocimientos. Aquí se retrata al hombre alérgico a los dogmas, reacio a más clasismo que contra la estupidez o la petulancia, con manías pero sin prejuicios, más culto de lo que aparentaba, leal siempre a sus principios y, desde luego, en absoluto misógino, por no soslayar el estúpido, injustificable sambenito que todavía hoy hay quien se empeña en colgarle. No copió este texto Julio Caro para sus memorias familiares, desde luego; pero sí, por ejemplo, impresiona en Los Baroja el retrato de la muerte de su tío, que aquí, algo menos detallado, está transido de dolor, escrito todavía en carne viva. Pocas muertes, en todo caso, ha leído uno tan bien contadas.
En otro lugar he comentado que en la obra de Baroja conviven dos mundos a los que, para entendernos, podemos aludir como el de Madrid y el de Itzea, y que en cierto modo se corresponden con sus novelistas más admirados, Dostoievski y Dickens. Es decir, lo aventurero, fantasioso, optimista, romántico y sentimental, lo Dickens, lo Itzea, se compagina con lo angustiado, pesimista, crudo, cáustico y urbano, lo Dostoievski, lo Madrid. Y esta dicotomía sirve para Baroja pero también para los Baroja, porque, entre Pío y Ricardo, la parte más sombría quizá corresponda al primero, y al segundo la más desenfadada. Ambos conviven en la memoria agradecida de Julio Caro.
A mediados de los 50, en el homenaje que le dedicó la revista Clavileño, aparecía un artículo de Julio Caro sobre la pintura de su tío Ricardo que resuena en el texto que aquí le brinda: su extraordinario valor como grabador, su decidido posicionamiento frente al sorollismo, del que no compartía ni su ambición luminiscente ni su miedo al negro, aparte de las excepcionales cualidades de paisajista con figuras y de algo que uno no se cansa de reivindicar, la maravillosa sintonía que los dos hermanos tuvieron en sus colaboraciones, sobre todo en La lucha por la vida, y un cierto aire común que orea la obra entera de ambos artistas. Pero Julio Caro también defiende y pone en su sitio, que es bastante relevante, la obra literaria de su tío Ricardo, sin halagos despendolados ni exageraciones fervorosas, como es el caso de la bastante comedida mención a La nao capitana, aunque también enarbole la influencia que Pedigree pudo tener en autores como Huxley, y no deje de valorar sus excelentes textos testimoniales reunidos después en Arte, cine y ametralladora.
Sin llegar a la afinidad personal e intelectual que le unía con Pío, el recuerdo de Ricardo Baroja en este libro es el de un dandy de su tiempo, especialista en inventos y proyectos poco rentables, un vivalavirgen que siempre vivió para el arte pero no fue un profesional del arte hasta que a la vejez, tuerto y desgarrado por las miserias de la guerra, las circunstancias lo obligaron, algo amargado su temperamento jovial, su tipo de “vasco de catálogo”, como muchos que pintara su hermano Pío y quizá heredado, en cuanto al carácter, de su abuelo Serafín.
Esta primera parte, que en Semblanzas ideales se completaba con las de Ciro Bayo, Luis Taboada, Valle-Inclán y Azorín (una mezcla lo bastante significativa del talante del autor), se enriquece en la nueva edición con cinco textos del todo pertinentes. Aparte del decano del folletinismo español, Manuel Fernández y González (en cuyo taller, sin ir más lejos, aprendió a escribir novelas Blasco Ibáñez), aparecen aquí semblanzas de Unamuno, Ortega, Marañón y Ramón Carande, las dos primeras como apuntes de recuerdos personales, las dos últimas como reconocimiento de su maestría y de su aportación, siempre desde el afecto de quien ha podido tratarlos en persona. De Unamuno y de Ortega no tenía sentido glosar sus mil veces glosados logros intelectuales, pero sí algo que a Julio Caro le impresiona y no deja de subrayar: la bondad, la condición de buenas personas, por más que uno haya pasado a la historia como atrabiliario y peleón y el otro como retóricamente pagado de sí mismo. No es esa la impresión que deja Julio Caro, antes bien la de hombres comprometidos con su tiempo y leales a sus amigos, lo mismo que Marañón o Carande, si bien esto con la nota añadida de la admiración intelectual, en un caso por la sabia aplicación de los conocimientos médicos el campo de la historiografía y en el otro por algo que tiene mucho que ver con el resto del libro: el verdadero valor científico de las investigaciones humanísticas.
Así sucede en la segunda parte, dedicada a sus maestros vascos, Aranzadi y Barandiarán, y a otro con quien no tuvo trato, Azkue, a quien Pío Baroja sacaba de sus casillas pero cuya aportación al estudio del folclore vasco Julio Caro da la mayor importancia. Pero los otros dos sí son figuras capitales en su vida. Que un mozalbete de quince años, en vez de pasar el verano mariposeando por la playa, se apunte “de marmitón” a unas excavaciones arqueológicas —por recomendación de su tío— con esos dos gigantes de la etnografía vasca, sin duda tiene que imprimir carácter, y a Caro desde luego que se lo imprimió. Sin embargo los textos que aquí les dedica son de distinta naturaleza. De Aranzadi traza un esbozo biográfico dedicado “a la memoria de un hombre que vino a este mundo hace cien años”, es decir, al individuo y a la importancia de su trabajo. Pero el dedicado a Barandiarán, subtitulado y la conciencia colectiva del pueblo vasco y con el sabio sacerdote vivo y presente, es un apasionado alegato contra la destrucción de las formas de vida tradicional, no contra el progreso sino contra su voracidad, la innecesaria aniquilación de un hábitat poético con la que se enmascara y banaliza la esencia de un país. El texto es de 1963 pero merece la pena leerlo a la luz de todo lo que vino después, sobre todo de la tibieza, por no decir desconfianza, con que los santones del euskaldunismo se referirían a don Julio.
De los tres maestros vascos Julio Caro alaba en primer lugar su preocupación por las fuentes, por el terreno, el objeto, la piedra, la estela, el vestigio, por todo aquello que va más allá de la especulación libresca y acude al fondo del asunto, y esa es también la virtud científica que no se cansa de reconocer en los textos que ocupan las dos últimas secciones del libro, el dedicado a los maestros de la Institución Libre de Enseñanza y un colofón con esas dos figuras ciclópeas del saber hispánico, el inabarcable Ramón Menéndez Pídal y el asombroso, casi sobrenatural Manuel Gómez Moreno, insólito ejemplo de una raza más antigua y una inteligencia superior, y epítomes ambos de lo que alguien de tan copiosa y profunda obra como Caro parece sentirse modesto discípulo, de la tarea ingrata de la búsqueda, el análisis, el afán descriptivo y clasificatorio, de la ambición de conocer. No en vano el gran Gómez Moreno, poco antes de morir a los cien años, le confesaba al autor que hacía la muerte ya no sentía temor. Sentía, sobre todo, curiosidad.
Quizá por eso Julio Caro no se molesta en ocultar cierto desdén por los estudios literarios, la mayoría ocurrencias teóricas y refritos amalgamados, con excepción, por supuesto, de aquellos que hacen con un autor lo mismo que estos grandes maestros hacían con las fuentes epigráficas o las estelas funerarias. Decía Antonio Carreira, un filólogo de verdad, al acabar su magna edición crítica de los romances de Góngora, que su trabajo llegaba hasta ahí, y que a partir de entonces empezaba el turno de los críticos. Siempre vi un punto de retranca en esa afirmación, porque lo complicado, lo científico es, precisamente, llegar hasta ahí. Carreira, por cierto, también es autor de una minuciosísima bibliografía de Julio Caro Baroja que se publicó en Cuadernos hispanoamericanos y que el editor de este Viejos amigos, grandes figuras tuvo en cuenta para la incorporación de nuevos materiales a las anteriores Semblanzas ideales.
Pero decíamos que esta apología del rigor incluye también a los maestros de la I.L.E., con Giner de los Ríos a la cabeza, pero también Manuel Bartolomé Cossío y Jiménez Fraud, a los que ahora se añaden la esposa de este último, Natalia Cossío, y Luis García de Valdeavellano, con sendos textos más breves y recientes. De ellos queda una sensación que no deja de sobrevolar la siempre atractiva lectura de sus trayectorias intelectuales: todos se dedicaron a lo que podríamos llamar la infraestructura del conocimiento, los fundamentos prácticos de la dignidad. Todos trabajaron sin regatear esfuerzos por una escuela más avanzada y un país más culto y moderno y mostraron sus excepcionales dotes como investigadores, y prueba de ello es el estudio de Cossío sobre El Greco o los de Fraud sobre la historia de la universidad española. Pero, siempre dicho por Caro desde el respeto y la admiración, late, por un lado, la queja por el escaso aprecio que en el fondo se hizo a su gran obra. Pasan a la historia los que fueron becados por la Residencia de Estudiantes, pero no quien la levantó y se empeñó en que fuera un motor de progreso. Y así da la sensación de que, para el final que alguno tuvo, caso de Jiménez Fraud, con un empleo de lector (eso sí, en Oxford) gestionado por hispanistas que admiraban su labor, o en las galeras de la traducción, más les hubiera valido no ser tan “ingenuos” en sus sueños pedagógicos. Esa entrega a la docencia, tan colonizada por figurones de medio pelo que se escuchaban a sí mismos, su empeño ascético en cultivar el país igual que Ciro Bayo se ganó por un tiempo la vida “desasnando gauchos”, no está claro, parece sugerir Julio Caro, que llegase a merecer la pena, sobre todo si nos privó de una obra científica de la que todos dieron ejemplos tan eminentes. Forman la generación de 1868, la de los hombres empeñados en sacar al país del marasmo moral e intelectual, y sus verdaderos frutos fueron las generaciones de fin de siglo, esa “Generación del 98” que Caro no le convence como concepto (y eso que fue un invento de Azorín astutamente utilizado por Ortega), que forman lo más granado del humanismo y la ciencia españolas hasta el apocalipsis de 1936. Solo por ello ya merecen todos los honores, y así se los rinde don Julio.
Julio Caro Baroja, Viejos amigos, grandes figuras, ed. de Pío Caro-Baroja, Caro Raggio, 2015, 414 p.